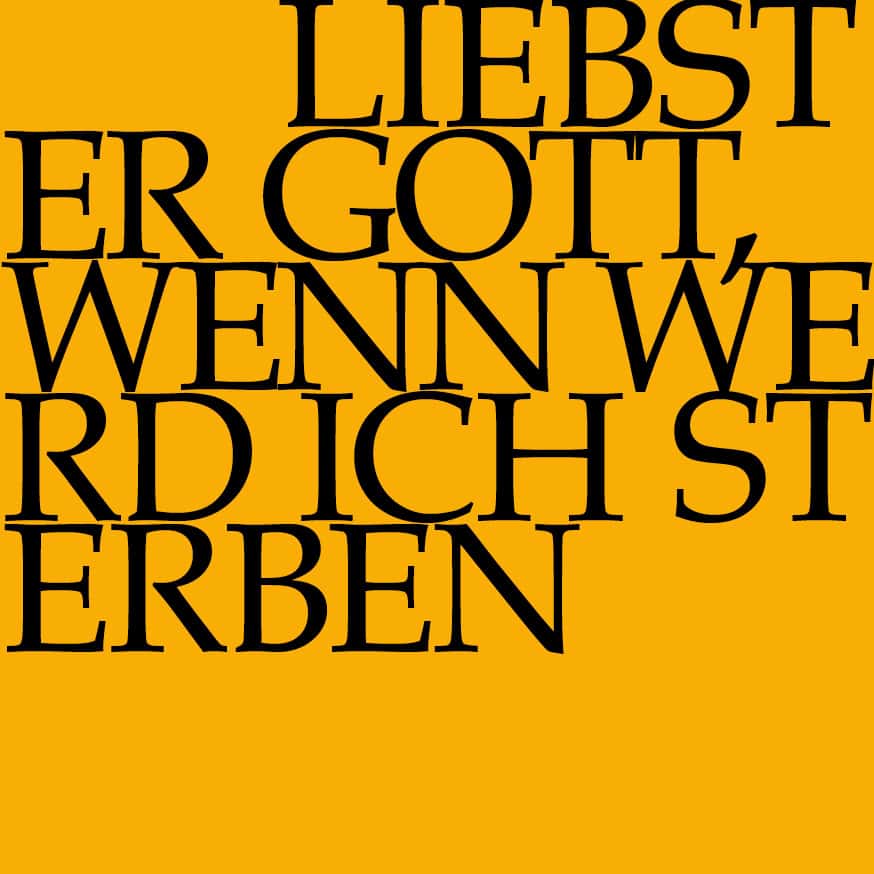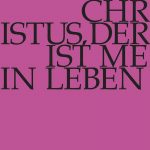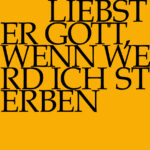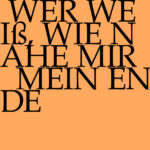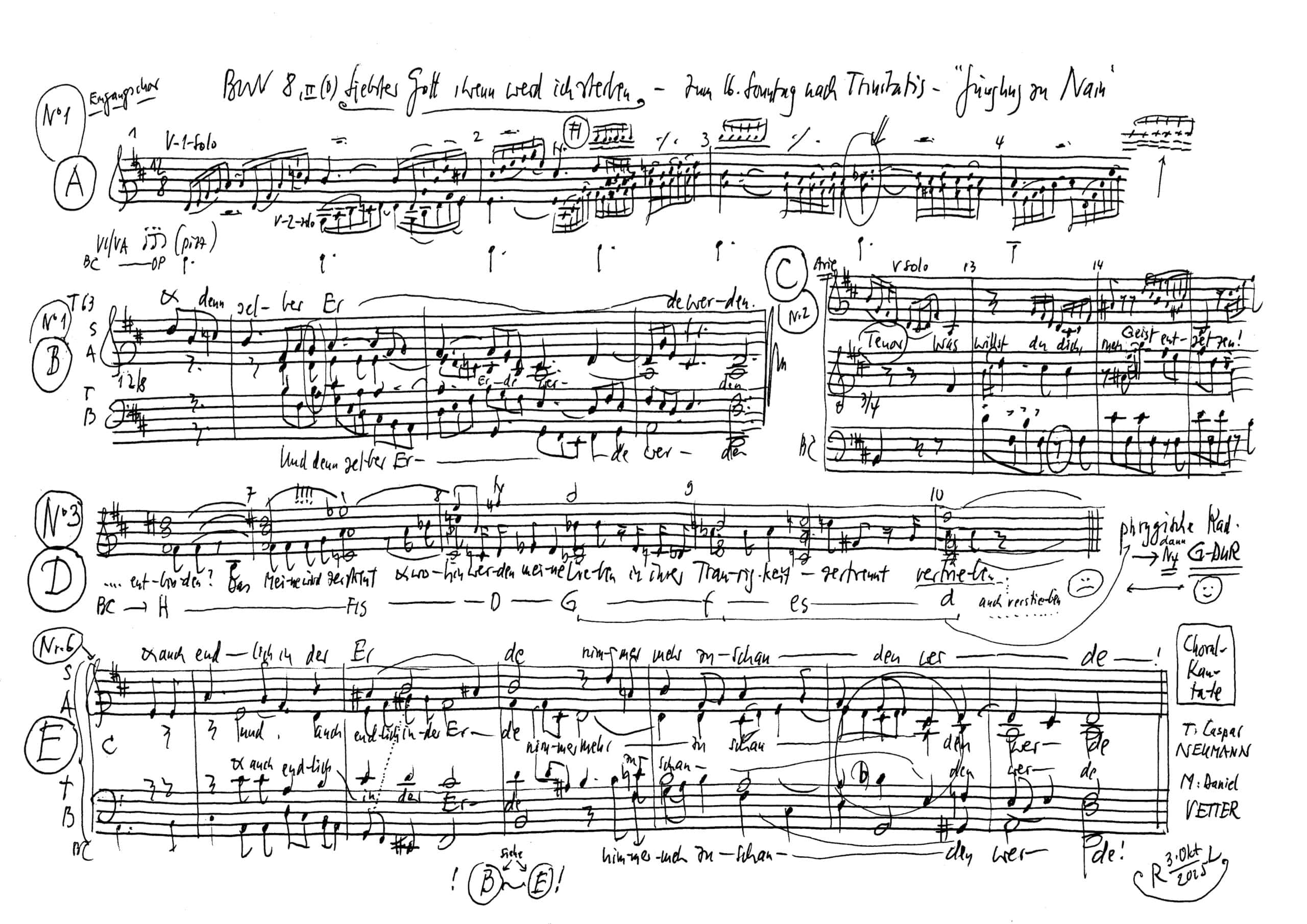Este texto ha sido traducido con DeepL (www.deepl.com).
Anna Magdalena Elsner
Señoras y señores,
cuando me invitaron a hablar sobre la cantata que acabamos de escuchar, me alegré mucho. Y, si soy sincera, esta alegría no se debía principalmente a que hoy pudiera ocuparme aquí, de una forma algo diferente a la habitual en mi vida cotidiana, de la muerte y el morir. La alegría era más bien de carácter muy personal: mis padres me pusieron mi nombre, Anna Magdalena, por su amor a Bach. No siempre se cumplen las esperanzas que los padres depositan en un nombre. Pero en mi caso sí se ha cumplido: el nombre que comparto con la segunda esposa de Bach no solo me ha abierto una puerta especial a su música, sino que también ha dirigido mi atención hacia esa mujer que, como música, estuvo a su lado, pero también a su sombra. Al escuchar esta cantata, ella sale a la luz para mí.
En el año en que se compuso la cantata, Bach llevaba poco tiempo casado con su segunda esposa. Poco después, la familia sufrió una serie de fallecimientos: murieron muchos de sus hijos, Anna Magdalena tuvo que enterrar a siete de los trece hijos que dio a luz a lo largo de su vida, un destino cuya gravedad apenas podemos imaginar. En una vida así, impregnada de muerte y dolor, la dureza de la existencia terrenal adquiere una realidad opresiva.
Pero no es solo el motivo de la muerte, sino también el de la supervivencia, la convicción de que existe y la serenidad con la que se puede aceptar la dureza de la vida, lo que para mí está indisolublemente ligado a Anna Magdalena. No solo sobrevivió a su marido y a muchos de sus hijos, sino que, en su papel de copista de su música, contribuyó de manera decisiva a que la música de Bach sobreviviera incluso a su muerte. En cierto modo, su silenciosa obra llega hasta nuestros días, como una mano invisible que hizo posible la fama póstuma de su marido y la continuidad de su música. Así, como traductora, se convirtió en parte de su música y, por tanto, también en parte de una creatividad estrechamente ligada a la muerte.
Entre la cantata y la cápsula
Y como sabemos relativamente poco sobre la esposa del maestro de capilla, podemos imaginar muchas cosas. Así que me imagino lo que le pasó por la cabeza al copiar una cantata que trata sobre la muerte. Quizás, como cantante, ella misma cantó la cantata. Esta posible participación conecta su propia historia de vida con la de la obra, y así se hace palpable una pregunta fundamental que ya está implícita en la creación de la cantata: ¿cómo se puede seguir viviendo después de una pérdida, no cualquier pérdida, sino la muerte de un hijo o incluso de los propios hijos? De esta experiencia de duelo surge el paso mental de la muerte del otro a la muerte de uno mismo, a la pregunta sobre el propio fin. En la figura de Anna Magdalena Bach, este camino —del otro al yo— se aleja de la abstracción y se condensa en una pregunta elemental, casi infantil y, al mismo tiempo, conmovedoramente existencial: ¿Cuándo moriré? Sí, tal vez incluso, ¿cuándo podré morir por fin?
Para muchas personas del siglo XXI, la confianza en una vida después de la muerte que encontramos en la cantata puede parecer extraña, incluso inaccesible. Sin embargo, en realidad, esto se desarrolla aquí menos como una certeza que como un entramado de preguntas: ¿Cuándo llegará mi hora? ¿En qué pensaré entonces? ¿Dónde seré enterrado? Y, ¿ , qué será de las personas que dejo atrás? Así, no solo nos encontramos con una fe inquebrantable, sino también con una lucha titubeante con lo desconocido.
No puedo evitar escuchar estas preguntas también en nuestro contexto médico actual, donde el «cuándo» ha entrado inevitablemente en el horizonte de la autonomía del paciente. Hoy en día, muchos países, incluidos muchos de nuestros vecinos, están negociando la legalización de la eutanasia; Suiza es el país más antiguo que no la prohíbe bajo ciertas condiciones. En Canadá, quizás el régimen de eutanasia más liberal del mundo, en 2023 una de cada veinte personas murió por eutanasia; en la provincia de Quebec, la cifra fue aún mayor. Una y otra vez surge la pregunta de qué se puede considerar un buen final en tiempos de individualización radical. Estos debates abarcan muchos aspectos: el papel de la medicina y la sociedad, las normas, la autonomía y la dignidad, conceptos que, en última instancia, se concentran en un punto: la propia hora de la muerte. Quizás sea la pregunta más apremiante que las personas con enfermedades terminales plantean a los médicos y cuidadores: ¿Cuándo voy a morir? ¿Cuánto tiempo me queda? La medicina puede dar respuestas cada vez más precisas a estas preguntas. Pero la pregunta cambia: «¿Cuándo voy a morir?» se convierte en «¿Cuándo, dónde y cómo quiero morir?», e incluso «¿Cuándo, dónde y cómo debo o debería morir?». En este cambio, que culmina en la promesa de una muerte autodeterminada, el «cuándo» ya no parece un misterio, sino una opción, la expresión de la libertad de elección. Esta idea toma forma en la brillante cápsula suicida Sarco, situada en el bosque de Schaffhausen: símbolo de una salvación secularizada en la que la medicina, que en muchos lugares se ha apropiado del dominio sobre la muerte en el siglo XX, ahora se excluye conscientemente. Morir con solo pulsar un botón. En un lugar en el que ya no se necesita a nadie para morir.
Ante la propia muerte
Pero quiero dar un paso atrás, a la posibilidad misma de poder plantear la pregunta «¿Cuándo moriré?». Desde la perspectiva de la cantata, este paso atrás nos lleva al mismo tiempo hacia adelante: al comienzo del siglo XX, a un ensayo que invirtió la pregunta sobre el momento de la propia muerte o, dicho de otro modo, que duda fundamentalmente de que podamos siquiera pensar en nuestra propia muerte. En su breve ensayo «Reflexiones sobre la guerra y la muerte» (1915), un texto que, lamentablemente, ha vuelto a cobrar una inquietante actualidad en los últimos años, Sigmund Freud escribe:
«La propia muerte es inconcebible y, por mucho que lo intentemos, nos damos cuenta de que en realidad seguimos siendo espectadores. Así, en la escuela psicoanalítica se atrevió a afirmar que, en el fondo, nadie cree en su propia muerte o, lo que es lo mismo, que en el inconsciente cada uno de nosotros está convencido de su inmortalidad».
Racionalmente, podemos aceptar la certeza de nuestra muerte, pero en un sentido más profundo sigue siendo inconcebible para nosotros. La vida misma exige el continuo desplazamiento de esta certeza, ya que en nuestro inconsciente la muerte siempre afecta «solo a los demás». Con esta idea, Freud se suma a una tradición filosófica que apunta a la imposibilidad de pensar realmente en el propio fin. Esta perspectiva puede parecernos plausible hoy, aquí, más allá de toda abstracción: incluso sin el desplazamiento de Freud, hay que señalar que las condiciones de la muerte en las sociedades occidentales han cambiado profundamente: no solo vivimos mucho más tiempo de media, sino que la muerte en sí misma —en Suiza, la mayoría de las personas fallecen en residencias de ancianos, centros de cuidados o hospitales— se ha trasladado en gran medida del mundo cotidiano a espacios institucionales.
La situación era muy diferente en la Leipzig del siglo XVIII, donde la muerte era más cercana, más visible y, en la mayoría de los casos, también más dolorosa, sin antibióticos, morfina ni cuidados paliativos. La cuestión de la hora de la muerte no era allí una mera necesidad espiritual, sino una experiencia inmediata. Sin embargo, esto no significa en absoluto que la muerte haya dejado de ser una realidad hoy en día, o que incluso sea un tabú, sino todo lo contrario: las narrativas sobre la muerte en la literatura y el cine están en auge, más allá de las lenguas y las culturas. Tratan sobre enfermedades terminales, soledad, el recurso a la eutanasia y parecen haberse convertido en sí mismas en un nuevo ritual de muerte. Una muerte medicalizada o incluso autodeterminada no es necesariamente más fácil, pero sí muy diferente.
Sin embargo, lo que tienen en común los testimonios artísticos, a menudo religiosos, de siglos pasados y los debates contemporáneos sobre la muerte es que nos recuerdan que la certeza de nuestra finitud sigue vigente. A pesar de nuestras fantasías inconscientes sobre la vida eterna, los proyectos de inmortalidad de Silicon Valley o el hecho de que la muerte ya rara vez tenga lugar en nuestros hogares, la muerte sigue siendo nuestro mínimo común denominador, ya sea pública u oculta, autodeterminada o impuesta. La muerte nunca está realmente lejos.
Y a menudo estas reflexiones artísticas —en un recuerdo, una frase, una imagen, un gesto— hacen que incluso la propia muerte sea ineludible en un momento dado. Tenía una abuela muy creyente. Uno de mis recuerdos más impactantes de mi infancia con ella es un largo viaje en tren desde Zúrich hasta el mar del Norte, durante el cual me enseñó a rezar el rosario. Todavía nos veo en el compartimento: el movimiento uniforme de sus labios, las cuentas entre sus dedos, el murmullo de las oraciones que se mezclaba con el traqueteo de las ruedas. Recuerdo el aburrimiento que se extendía en la letanía del tren que avanzaba lentamente, mis dudas sobre si realmente creía en lo que repetía y la leve vergüenza cuando otros viajeros abrían la puerta, se detenían un momento y luego, ligeramente desconcertados por la visión de nosotros rezando, seguían su camino. Pero quien repite cien veces «ahora y en la hora de nuestra muerte» confiere a esa hora una realidad propia, al principio solo lingüística, que luego, sin embargo, se convierte en física en la repetición, en la respiración, en el sonido de las palabras: la muerte se inscribe así, sílaba a sílaba, en la vida. Y mientras seguía murmurando las palabras, comencé a imaginarme, casi imperceptiblemente, esa hora de la muerte: mi propia muerte, por supuesto sin dolor, el llanto desconsolado de quienes estarían alrededor de mi cama y me echarían de menos (lo que me hizo llorar), el ataúd de madera en el que llevaría mi vestido más bonito, el que mis padres me compraron en un viaje a París, y, sobre todo, la importante pregunta de a quién le dejaría en herencia mi collar de oro auténtico.
Nacida para la tierra
Esta imagen infantil y piadosa de mi hora feliz de la muerte se combina hoy para mí con una imagen completamente diferente y radicalmente aleccionadora: la de Samuel Beckett, que en Esperando a Godot muestra al ser humano como un ser que nace «a horcajadas sobre la tumba». Y cuando Vladimir, uno de los dos personajes que esperan en la obra de Beckett, dice: «Desde abajo, desde la fosa, el sepulturero coloca vacilante sus tenazas de parto», esta imagen se vuelve casi insoportablemente plástica y la paradoja de la existencia humana se hace implacablemente visible: el nacimiento y la muerte se confunden, el principio y el fin son apenas distinguibles. Beckett esboza aquí la total desmitificación de mi hora feliz de la muerte.
La fuerza de esta imagen me hace estremecer una y otra vez. Y, sin embargo, en ella se manifiesta, al igual que en el presente y en la hora de nuestra muerte, la misma verdad: la vida y la muerte van de la mano. Al mismo tiempo, Beckett invierte una idea ancestral: que una buena muerte puede ser parte de una buena vida. Esta idea se remonta a la Antigüedad y tiene su continuación en la tradición medieval de imágenes y textos del ars moriendi, el «arte de morir», que enseñaba en textos y grabados en madera que la actitud interior y la preparación son la clave para una buena muerte.
Al escuchar la cantata, la imagen de Beckett no me abandona precisamente porque ese deseo de un final feliz se entrelaza aquí con algo completamente diferente: con la corporeidad y la materialidad. La tierra y la tumba desempeñan aquí un papel central: estar en la tierra, convertirse en tierra, la imagen del cuerpo inclinándose lentamente hacia la tierra. Donde Freud habla de represión psíquica, aquí se impone el cuerpo humano: vulnerable, frágil, delicado, no permite la represión porque desde su nacimiento se inclina hacia la tierra. Cuándo moriré no es una pregunta que podamos descomponer en sus partes individuales o plantear en el vacío, no es una reflexión abstracta, porque su punto de partida es siempre un cuerpo vivo y, por lo tanto, siempre moribundo.
En su conmovedor libro Easy Beauty: Blicke auf meine Behinderung (Belleza fácil: miradas a mi discapacidad), la autora estadounidense Chloé Cooper Jones describe su vida con una rara discapacidad física: haber nacido con una columna vertebral incompleta. Escribe sobre el dolor, sobre la visibilidad de su cuerpo diferente y sobre cómo este cuerpo, que se inclina hacia la tierra, la obliga a moverse de otra manera por el mundo: más despacio, más profundamente, más encorvada, con más cuidado. Durante mucho tiempo lo sintió como una derrota e intentó ocultar su cuerpo. Pero el año pasado actuó en un espectáculo de danza en el High Line de Nueva York con el significativo título Die No Die. En él baila con su cuerpo, especialmente en un ejercicio aparentemente sencillo que el coreógrafo le hacía repetir una y otra vez: apoyar la cabeza y todo el cuerpo en el suelo. Resistencia, abandono, entrega y, finalmente, seguridad, unidad con la tierra, humildad. Este gesto de tumbarse es para mí una imagen de la integración en la condición humana; en él se combinan la exigencia y el valor, aquí surge la conciencia de lo limitado.
Quizás sea precisamente eso lo que resuena en la cantata y nos conmueve: el movimiento del cuerpo inclinándose hacia la tierra, en el que el conocimiento y la incertidumbre se funden. En este gesto también aparece para mí Anna Magdalena Bach: una figura entre la vida y la muerte, cuyas manos conservaron la música de Bach y cuya voz quizás la transportó. Que sepamos tan poco sobre ella no es una pérdida, sino parte de su presencia, un vacío que deja espacio para nuestra propia imaginación. Así, Anna Magdalena se convierte en testigo silenciosa de la muerte y la supervivencia, y la cantata en el eco de un entremedio, un momento en el que la vida se inclina hacia la tierra, buscando, preguntando, tanteando. Gracias.